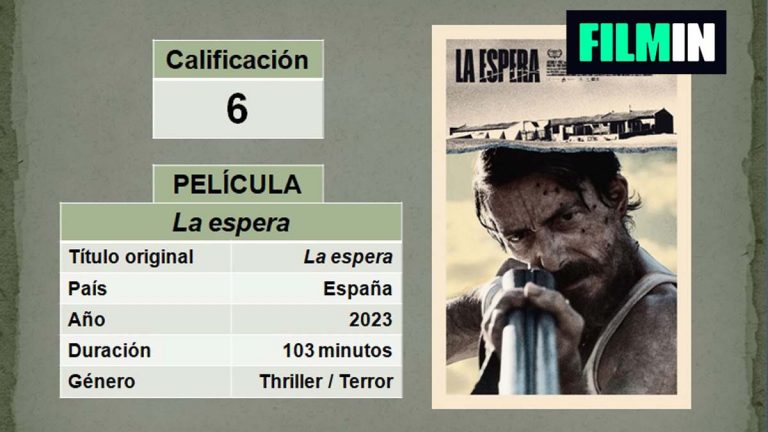Quilapayún, en concierto en Córdoba en 2016 / TONI BLANCO (CORDÓPOLIS)
El suyo es uno de los nombres imprescindibles de la música latinoamericana. Sobre todo de las décadas convulsas de los sesenta, setenta y ochenta. Aunque es sólo un conjunto de otros muchos, los de sus componentes. Porque Quilapayún es un grupo y es uno de los principales de la canción protesta o de contenido social, no sólo de su país, Chile, o de su continente sino de la historia. Al mismo tiempo, son voces más que autorizadas sobre lo que ocurrió en su nación, donde una dictadura impuso su rígida ley desde 1973.
Precisamente el golpe de estado de Pinochet, que derrocó el gobierno democrático de Salvador Allende, lo vivió la banda en la distancia. Les sorprendió en Francia. Desde entonces tuvieron que padecer el exilio. El destino otorgó a sus miembros mejores cartas que a su compatriota Víctor Jara, torturado y asesinado sólo unos días después de la rebelión militar en su país. Fueron parte indispensable de la conocida Nueva Canción Chilena, movimiento que precisamente se significaba política y socialmente a través de la música y del folclore propio.
Tema esencial en su trayectoria es El pueblo unido, jamás será vencido. Un himno que trascendió toda frontera y todo tiempo. Pero también son relevantes otros como los que conforman la Cantata de Santa María de Iquique, compuesta por Luis Advis en 1969. Uno y partes de la otra fueron interpretados en el teatro de La Axerquía a inicios de verano de 2016. Fue en un concierto incluido en el programa de la trigésimo sexta edición del Festival Internacional de la Guitarra de Córdoba. Quilapayún celebraba su 50 aniversario y yo tuve ocasión compartirlo en directo. Lo narré en una crónica el 10 de julio de ese año en Cordópolis.